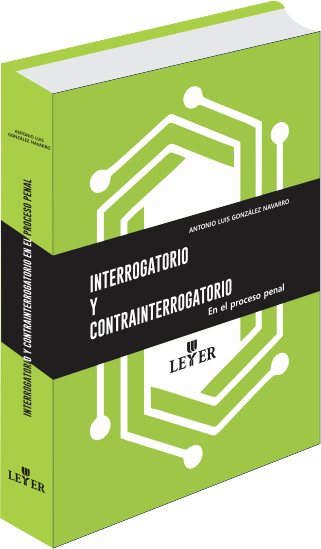INTERVENCIÓN DEL JUEZ EN EL INTERROGATORIO
Y
CONTRAINTERROGATORIO
Limitantes
La Ley 906 de 2004 dispone en el artículo 397:
“Excepcionalmente el juez podrá intervenir en el interrogatorio o contrainterrogatorio para conseguir que el testigo responda la pregunta que le han formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso”.
Esta situación es nuclear en el tema objeto de análisis, pues en este sistema se ha vendido la idea que es de partes (defensa-Fiscalía), pero eso es cierto a medias en el contexto del artículo 397 de la Ley 906 de 2004 y el primer acto para demostrar que no es cierto, precisamente es la participación del Ministerio Público, y con esta facultad queda definido que no se trata de un sistema adversarial, es decir, esa facultad al Ministerio Público (en Colombia no es la Fiscalía sino la Procuraduría).
Cuando el legislador les entrega esta facultad al juez y al Ministerio Público, merece la siguiente reflexión, a manera de preguntas:
1. ¿Qué pasa si producto de las preguntas que formulen el juez y el Ministerio Público la respuesta del testigo dificulte la teoría del caso de la Fiscalía, será que el fiscal cobra interés para interrogar en ese momento?
2. ¿Qué pasa si por la misma circunstancia anterior el interés lo cobra la defensa?
Sin duda que el juez tiene la obligación constitucional de permitir la contradicción a las partes, en particular a la defensa, por lo tanto merece mucha atención el tipo de preguntas que haga el juez o el Ministerio Público, ya que las respuestas pueden resultar afectando los intereses que abanderan el órgano acusador y la defensa.
3. Frente a las preguntas del juez que según el artículo 397 de la Ley 906 de 2004 se tratan de “interrogantes complementarios para el cabal entendimiento del caso”, ¿la Fiscalía y la defensa pueden plantear objeciones?
4. Frente a las preguntas del Ministerio Público para el mismo fin, la Fiscalía y la defensa pueden plantear objeciones?
La situación es sui generis en el caso del juez que interroga, objetivamente no se le podrían plantear a sus preguntas objeciones, puesto que el llamado a resolverlas sería el mismo y esto carece de lógica y fundamento, se entiende que el juez al interrogar lo haga ceñido a una necesidad extrema-excepcional y que sus preguntas realmente representen complementar o aclarar un asunto que ha quedado a medias o bajo contingencia, por lo tanto su deber objetivo de cuidado sobre el punto es trascendental; en lo pertinente al Ministerio Público no veo ninguna barrera legal para que la Fiscalía y la defensa presenten las objeciones que estimen pertinentes frente a las preguntas y respuestas que se causen por la actividad excepcional del Ministerio Público en el juicio, ya que en esa condición el señor juez está autorizado para resolver si la objeción prospera o no.
Lo que sigue latente de todas maneras a pesar de esta facultad excepcional al juez, cuando luego de haber realizado preguntas con el fin de complementar el cabal entendimiento del caso el juez no quede plenamente satisfecho con lo conseguido probatoriamente hasta ese momento y vea que la claridad del punto obliga a traer al juicio oral un testigo o un documento por ejemplo que ni la Fiscalía ni la defensa aportaron, siendo que con eso se va a llegar a una justicia material. Más aún cuando lo que el juez puede ordenar de oficio conlleva a que se mantenga la presunción de inocencia, es decir, a que prime una absolución o por qué no una sentencia de condena que garantice los derechos de verdad, justicia y reparación, lo relevante de todo es que prime la justicia material o como dice la Constitución en su artículo 228 “prevalezca el derecho sustancial” en el contenido de un debido proceso.
Otros dirán que es más preocupante la situación de un juez-árbitro cuando en nuestro sistema procesal con tendencia acusatoria determina la figura de la “absolución perentoria”, se aplica esta figura en contra de los intereses de la Fiscalía, quien tiene la carga de la prueba, es decir, debía incorporar al juicio por medio de los testigos los elementos materiales de prueba o evidencias físicas para demostrar la responsabilidad penal y no lo hizo de ahí que se hable de la atipicidad, en otras palabras no demostró el fundamento de la acusación, esto es un error en el actuar de la Fiscalía, pero en sí no se trata de un acto de absolución por haberse rebasado la presunción de inocencia, lo que hubo fue una negligencia o descuido del fiscal del caso en no presentar por medio de los testigos los medios o elementos de prueba, ya que a través del interrogatorio cruzado se van incorporando esos medios para que el juez los tenga como medios de prueba y con base en ellos se funde la sentencia, ese error de la Fiscalía le cuesta la pérdida del caso, por eso está facultado el defensor para solicitar lo que el legislador llama “absolución perentoria”, estimo que esa situación es grave frente a la postura constitucional de prevalencia del derecho sustancial, no me refiero a que la figura de absolución perentoria como tal, sino a que producto de un error de la Fiscalía la justicia material se va a pique, dónde quedan las víctimas, sus derechos de justicia, verdad y reparación, el propio Estado falla en la consecución de esos fines constitucionales, debe indemnizar a las víctimas en justicia.
En virtud de la prevalencia del derecho sustancial, en los principios y derechos fundamentales del debido proceso, del acceso efectivo a la justicia, consideración de verdad, justicia y reparación para el caso de las víctimas entre otros previstos en la Constitución Política y tratados internacionales el juez colombiano en el sistema acusatorio debe decretar pruebas de oficio para establecer la verdad real de los hechos del proceso, en los términos probatorios de las instancias y de los incidentes antes de fallar.
Sobre este tema hay quienes defienden sin duda alguna que el juez pueda decretar pruebas de oficio lo enfocan como otra garantía a los principios o derechos de presunción de inocencia y libertad personal para el caso del indiciado, imputado y acusado, pues frente a un planteamiento probatorio de las partes es posible que triunfe quien mejor haya tenido la posibilidad de presentar la prueba o por un error formal como en el caso de la cadena de custodia no haya forma de suplir el punto y como tal no se aborde a la verdad real, está para estos casos la opción que el juez tenga facultad oficiosa de ordenar pruebas, el discurso para no aceptar esta situación se traduce en que el juez no se contamine y que tenga la posibilidad de fallar sin prejuicios, pero es que antes que ese planteamiento se encuentra la realidad que prime la justicia material, que prevalezca el derecho sustancial y la responsabilidad del juez al fallar está ceñida a criterios modulares como son necesidad, ponderación, legalidad y corrección, precisamente estos cuatro criterios son suficientes para que un juez se comprometa a que su fallo sea un reflejo de la verdad real, donde se aborde a una justicia material, prevaleciendo el derecho sustancial y no que en determinados momentos la justicia se rinde frente a situaciones formales como por ejemplo que un medio de prueba sea excluido por una falla en la cadena de custodia (falta de autenticidad), pudiendo el juez suplir este aspecto con la recepción de una prueba oficiosa que haga resplandecer el sentido de justicia, por supuesto que frente a las pruebas ordenadas oficiosamente por el juez cabe el derecho de contradicción de las partes, en virtud del mandato constitucional indicado en el artículo 29 de la Carta Política de 1991.
Cuando se observa la manera como está redactado el nuevo Código de Procedimiento Penal encuentro en el tema objeto de estudio lo siguiente:
1. En la audiencia preparatoria uno de sus fines es que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público.
2. Durante la audiencia preparatoria el juez dará la palabra a la Fiscalía y a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión.
Hasta ese instante o sea los dos puntos anteriores hay una clara percepción que en materia del debate probatorio se vislumbró una actividad adversarial o de partes, y por lo cual no tiene cabida que otro actor tenga poderes discrecionales para participar en la actividad probatoria del juicio; pero el legislador le quita ese perfil cuando en el último inciso del artículo 357 deja consignado lo siguiente:
“Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por estas que pudiere tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica”.
Siendo esto así, como dirían los comentaristas deportivos de fútbol estamos frente a una jugada que se produce en el último minuto de tiempo adicional del partido, aceptemos que eso está bien, (aun cuando no comparto la presencia del Ministerio Público en el proceso acusatorio o por lo menos lo debe ser durante la etapa anterior al juicio pues sin duda genera un desequilibrio en el concepto de partes) si el legislador le entrega esa facultad al Ministerio Público forzosamente me surge el siguiente interrogante:
¿Cómo va a ser posible que el juez no pueda de oficio decretar pruebas que lleven al mismo fin “tener esencial influencia en los resultados del juicio”; si al Ministerio Público le dan facultad que solicite prueba como representante de la sociedad, y el juez representa la compostura constitucional de fallar absolviendo o condenando, y para cualquiera de estos dos eventos jurisdiccionales se requiere que prime la justicia material o el derecho sustancial, por lo tanto se necesita a un juez dinámico en el ejercicio de la prueba, con poder oficioso para buscar que su decisión refleje o demuestre la prevalencia del derecho sustancial tal como lo pregona el artículo 228 de la Carta, que está por encima de una norma dispuesta en la Ley 906 de 2004, siendo la Constitución” Norma de normas?
A pesar de todas estas reflexiones la obra procesal no da cabida a la actividad oficiosa del juez por disposición del artículo 361 de la Ley 906 (sentencia C-396 de 2007).
El profesor José Joaquín Urbano Martínez entrega unas soluciones para la praxis judicial, sin embargo queda en el limbo por ejemplo todavía los aspectos de las oposiciones a las preguntas “complementarias”; que en principio no vería problemas cuando la objeción se le formule al agente del Ministerio Público y el juez resolverá sobre el punto; el inconveniente mayúsculo es cuando las partes autorizadas quieran hacer una objeción a las preguntas que el juez está haciendo bajo la premisa de “preguntas complementarias”; no es lógico que el mismo juez que pregunta sea quien resuelva objeción planteada; en este aspecto nuclear no se encuentra solución (por lo menos en la práctica) y eso demuestra la alta inconveniencia de entregar esa facultad probatoria de interrogar al juez, lo que indica la teoría es que las preguntas que el juez formule quedan sin control por vía de objeciones; estimo que el defensor o la Fiscalía solo les queda exhortar al juez a que no haga las preguntas que considere le afectan su teoría del caso y que este en juicio de ponderación los escuche para que retire la pregunta “complementaria”; ese apartado del artículo 397 choca frontalmente con la actividad probatoria de partes (Fiscalía Vs. Defensa) y por eso debe ser retirada del ordenamiento jurídico; lo que se justifica es que el juez de conocimiento interrogue al testigo para que haga claridad de una respuesta que entrega al interrogatorio que las partes le están formulando y eso se mira como la actividad de disciplina del juez frente a la audiencia de juicio oral, nada de “preguntas complementarias” al final estas solo contribuyen a que el juez marque un “norte” al tema de la responsabilidad penal o no, y de esa manera toma partida en una actividad a lo cual este sistema la concibe como “de juez imparcial” en el tema probatorio, que solo debe ser desarrollado por las partes en contienda y con esa intervención del juez se puede empezar a referenciar la toma de partida por una teoría del caso u otra.
La legislación procesal (Artículo 397 de la Ley 906 de 2004) permite dos eventos en los cuales es viable según esta normatividad que el juez en forma excepcional ejerza preguntas al testigo:
a. Intervenir en el interrogatorio o contrainterrogatorios, para conseguir que el testigo responda la pregunta que le han formulado o que lo haga de manera clara y precisa.
b. Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez podrá hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso.
Cuando el juez de conocimiento asume la postura de interrogador, de ante mano me parece el absurdo más grande que se le haya permitido a los jueces esta facultad (preguntas complementarias) pues es contraria a la sistemática acusatoria que predica la total imparcialidad de los jueces de conocimiento en un escenario ya clarificado que es de dos partes (Fiscalía Vs. Defensa); se presta la participación del juez en el interrogatorio para que se pierda esa imparcialidad a la cual están llamados, pues en un momento determinado el sentido de las preguntas que los jueces hagan puede desequilibrar el interés de una de las partes y mucho mas cuando se torna poco lógico plantear objecciones a las “preguntas complementarias del juez”.
En cuanto a que el juez exhorte al testigo para que responda la pregunta que le hace una de las partes no le veo dificultad alguna, en el entendido que este funcionario judicial como presidente de la audiencia tiene el poder de disciplina y orientación de la audiencia del juicio oral; pero que se le haya conferido al juez la facultad de hacer preguntas que se llaman “complementarias” para el cabal “entendimiento del caso”; es sin duda un desacierto mayúsculo del legislador debido a que eso desconfigura la filosofía de partes que tiene la sistemática acusatoria reglamentada por la Ley 906 de 2004; razón contraria es la de no permitir que la víctima participe en el interrogatorio cruzado presentando las pruebas que anunció en la audiencia preparatoria; de manera absurda el legislador da facultad a quien está llamado a ser imparcial (juez) para que haga preguntas que la legislación como sofisma llama “complementarias para el cabal entendimiento del caso”; me pregunto a quien van a ilustrar las preguntas “complementarias para el cabal entendimiento del caso”, no creo que a la Fiscalía y a la defensa que tienen claro el punto en disputa y por eso presentan su teoría del caso; todo aquello que se considera “complementario” es porque llena vacíos que se han dejado o por el contrario con las actividades denominadas “complementarias” lo que se propicia es desequilibrar la actividad que cada parte (Fiscalía Vs. defensa) han conseguido en los diferentes turno del interrogatorio cruzado o que tal si la defensa optó por no contrainterrogar pues la manera como se generó el interrogatorio directo le sirve a su teoría del caso y el juez con su facultad de hacer preguntas “complementarias para el cabal entendimiento del caso” interrogan sobre esos aspectos que el defensor no quiso contrainterrogar pues de la manera como se dieron las respuestas por el testigo se afianzaba su pensamiento defensor, me pregunto en ese momento se ve afectada la defensa; por eso no es sano para el sistema de partes (Fiscalía V. defensa) la facultad complementaria que la legislación le entrega a el juez con el sofisma de “excepcional” y para que haga preguntas “complementarias para el cabal cumplimiento del caso”.
No es posible que un sistema con prevalencia de partes (Fiscalía y defensa) conserve una opción de “complementarias” preguntas en cabeza del juez, quien sólo debe estar llamado a definir sobre la responsabilidad penal y por lo tanto su actividad probatoria en juicio compromete que el fallo sea producto de la imparcialidad, no podemos permitir que el juez como se dice en el argot popular “haga la misa y recoja la limosna”.
Sin duda se trata de una situación absurda permitir que el juez haga preguntas aun cuando sofísticamente le llaman “complementarias”; ahora no se qué se va completar si es que en esa labor se favorece a la Fiscalía o se favorece a la defensa y si es así entonces bien grave el asunto porque el juez de antemano está tomando partida en una controversia sobre la cual se le dice que permanezca imparcial; quien hace la pregunta “complementaria” es un ser humano que como tal le debe colocar “orientación”; no se puede preguntar por preguntar y toda pregunta busca un fin con la respuesta; es ahí donde se afecta el sistema de partes debido a que el juez por ejemplo está orientando el tema, siendo que él es quien debe de fallar.
La permisibilidad que el juez haga “preguntas complementarias”, qué limites tienen, si una de las partes que le afecta “las preguntas complementarias del juez” quede autorizada para preguntar sobre lo que interrogó el juez, además es posible que ¿a las preguntas del juez la Fiscalía o la defensa puedan presentarle objeciones?
En realidad este híbrido probatorio creado por lo menos con la premisa de “preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso”; estas manifestaciones son una falacia, las partes conocen el tema a probar, ellas han trazado una teoría del caso y por ende existe una clara comprensión de la situación fáctica; es más no se debe olvidar que la carga de la prueba es del Estado en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, de ahí que la defensa puede optar por no presentar pruebas y solo alegar que las pruebas presentadas por el acusador no superó la presunción de inocencia, entonces con base en ello esa facultad de preguntas “complementarias” afectarían el interés del defensor que no quiso contrainterrogar por conveniencia y llega el juez y pregunta “complementariamente” lo que no quiso la defensa tocar por que le ayuda en su teoría del caso; ahora frente a esta posibilidad se plantea que esas preguntas “complementarias” sean de los temas tratados en el interrogatorio cruzado, de todas maneras el “híbrido” permanece y dificulta el sisma de partes, ya que la defensa no está obligada a interrogar, pudiendo guardar silencio a lo cual esa actividad del juez “preguntas complementarias” no son coherentes con la posibilidad que la defensa interrogue por que le da réditos en su teoría del caso y que tal el juez completando “sobre los temas que trató la Fiscalía”(donde dejó vacíos) que le convienen al defensor.
En el Tribunal Superior de Manizales-Sala de Decisión Penal se resolvió una recusación contra un juez que preguntaba a la par de las partes; esta Corporación anota que la imparcialidad es un valor consustancial a la Administración de Justicia. Precisamente la condición de tercero que ha de comparecer en el juez, justifica su alzaprimada posición frente a las partes, y de allí el hontanar de la legitimidad de su decisión.
“A más de las virtudes de sabiduría, templanza, ecuanimidad y serenidad, del juez se espera un radical apartamiento objetivo/subjetivo del tema en discusión, y ello ante todo debe reflejarse en la producción y valoración de las pruebas; en tales momentos la actitud del juez en el sistema de tendencia adversarial que ahora nos rige, es crucial pues, no siendo un simple observador del debate de las partes -por lo que en veces se reclama su intervención e incluso se le admite su activa participación aunque residual -art. 397 C.P.P- es lo cierto que la normatividad se ha decantado por un juez no protagonista del debate probatorio.
De allí que el C. de P.P mande que “En ejercicio de las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia”. Por ello mismo, es un derecho del procesado tener un juicio imparcial (art. 8 Lit. k) y de la sociedad a que el juez se mantenga incólume de presiones (arts. 46, 152, 192-4º, C. de P.P.).
Así se ha dicho que:
“La imparcialidad, en cambio, se relaciona con la forma en que el juez se posiciona ante el objeto del proceso y la pretensión de las partes, de manera que sea equidistante de estas y distante del conflicto que debe resolver, esto con el fin de que el fallador pueda analizar y concluir con objetividad cuál es la más ecuánime y justa manera de adjudicar la controversia o dictar sentencia. En otras palabras, el juez solo puede decidir con justicia si es imparcial, y este atributo se concreta cuando no tiene inclinación de ánimo favorable o negativo respecto de cualquiera de las partes, ni interés personal alguno acerca del objeto del proceso”.
Y la Corte Constitucional al respecto expresó:
“En otras palabras, para hacer efectiva dicha garantía, es necesario que la persona que ejerza la función de juzgar, sea lo suficientemente neutral y objetiva, precisamente, con el propósito de salvaguardar la integridad del debido proceso y de los demás derechos e intereses de los asociados”.
“A partir de las citadas consideraciones, la doctrina procesal ha concluido que la imparcialidad requiere de la presencia de dos elementos. Un criterio subjetivo y otro objetivo. El componente subjetivo, alude al estado mental del juez, es decir, a la ausencia de cualquier preferencia, afecto o animadversión con las partes del proceso, sus representantes o apoderados. El elemento objetivo, por su parte, se refiere al vínculo que puede existir entre el juez y las partes o entre aquel y el asunto objeto de controversia -de forma tal- que se altere la confianza en su decisión, ya sea por la demostración de un marcado interés o por su previo conocimiento del asunto en conflicto que impida una visión neutral de la litis.
(…)
“En consecuencia, la garantía de la imparcialidad se convierte no solo en un elemento esencial para preservar el derecho al debido proceso, sino también en una herramienta idónea para salvaguardar la confianza en el Estado de Derecho, a través de decisiones que gocen de credibilidad social y legitimidad democrática” ( sentencia C-095 de 2003).
Si como se ha dicho, la labor del juez en punto de la iniciativa probatoria, en este sistema, es absolutamente residual (art. 397 C. de P.P.), al punto que se le ha prohibido el decretar pruebas de oficio (art. 361 C. de P.P.( sentencia C-396/2007)), ello entre otras cosas quiere significar que el legislador se ha decantado por un modelo de juez, que no permaneciendo impávido ante el debate, sí debe permanecer lo más lejano posible de la producción probatoria, en aras de mantener incólume su imparcialidad.
Su misión es ser tercero, y por ello debe impedir los excesos de los sujetos procesales y el irrespeto que se quisiera prodigar en el trato por alguno de los intervinientes hacia los otros; dar trámite a las objeciones, impartir las órdenes que sean del caso para el impulso procesal; proteger los derechos fundamentales de quienes sean convocados como testigos, víctimas o procesados, en fin, su papel es la esencia misma de la ortodoxia del debate y del éxito de este. En palabras de la Corte Suprema de Justicia:
“De acuerdo con toda esa regulación, el juez tiene la evidente misión de controlar, conducir y ordenar la actividad procesal, por cuanto en su presencia las partes o intervinientes formulan las peticiones que son de su interés, las cuales debe resolver en el mismo acto de audiencia, de modo personal; ha de estar atento a que las solicitudes no sean dilatorias, inconducentes, impertinentes o superfluas; tiene a su cargo a través de la inmediatez la valoración de los elementos materiales probatorios y evidencia física que se le pone de presente o de las pruebas que se practican en su presencia, para extraer el soporte de la decisión a tomar”.
El juez, como se dijo, en garantía de ese papel que le corresponde, debe ser símbolo de ecuanimidad. Y por ello es deplorable la actitud de quienes entienden que tan alzaprimada posición, es la ocasión para exacerbar la autoridad, acallando a quienes intervienen, increpándoles de diversas maneras, cortando el uso de la palabra, no permitiéndoles explicaciones necesarias, etc. Así entonces, se confunde lo autoritativo con lo autoritario, o en otras palabras, el pensar que la investidura -per se- es lo que genera obediencia -y acaso temor- y no la fuerza de las razones razonables que han de caracterizar el buen juez”.
En el debate procesal, la figura cimera del juez, simbolizada en su toga y su mallete, pero sobre todo en su inteligencia y sus razones, se ve deformada por el grito, la altisonancia y el impedimento de la concertación, porque se sobreponen al ideal del juez-sensato la imagen del juez que solo blande su espada y su amenaza.
La dirección del debate exige autoridad, pero también mesura y discreción. Es cierto que no deben permitirse las dilaciones y las actitudes torticeras y para ello están los poderes disciplinarios y las reconvenciones a tiempo -sin llegar a lo disciplinario-pero también es cierto por lo que va enseñando este decantar del sistema, que muchos confunden el ejercicio de la autoridad -lo que es legítimo -con la exacerbación autoritaria, convirtiéndose el papel del juez en el de un frágil dictadorzuelo, con lo cual se causa grave ofensa a la majestad de la Justicia.
(Tomado de la obra “Interrogatorio y contrainterrogatorio en el proceso penal”, Antonio Luis González Navarro, Leyer, 2024).