Responsables de aportarla. Referencia al proceso laboral. Prueba de Oficio
Corte Constitucional
Sentencia: Abril 09 de 2024 (SU-107)
Referencia: Exp. AC: T-7.867.632, T-7.930.563, T-7.936.682, T-7.938.558, T-7.940.054, T-7.944.741, T-7.946.315, T-7.946.354, T-7.981.335, T-8.031.929, T-8.040.807, T-8.224.223, T-8.235.289, T-8.256.424, T-8.261.557, T-8.255.677, T-8.319.475, T-8.322.441, T-8.355.875, T-8.357.853, T-8.405.298, T.8.464.250, T-8.464.951, T-8.484.811 y T-8.489.328
Magistrado: Dr. Jorge Enrique Ibáñez Najar
1. La carga de la prueba es un principio neurálgico dentro de la estructura del modelo dispositivo que rige al procedimiento laboral. [1] Por remisión normativa, son aplicables al proceso laboral los artículos 1757[2] del Código Civil y 167 del Código General del Proceso (que reemplazó al 177[3] del Código de Procedimiento Civil). Lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso -primer inciso- ilustra este principio: “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
En el proceso judicial, cada parte presenta su relato sobre la ocurrencia de unos hechos determinados. El deber del demandante, en principio, es demostrar, a partir de los elementos probatorios que allegue, que su relato corresponde a la realidad. Solo así, el juez que conoce del asunto podrá definir si otorga la consecuencia jurídica que, según el ordenamiento vigente, se sigue luego de confirmar la ocurrencia del supuesto de hecho descrito en la demanda.[4]
Las partes tienen la carga de aportar al proceso judicial las pruebas necesarias, pertinentes y conducentes, que le permitan al juez, independiente e imparcial, reconstruir unos hechos ocurridos en el pasado y tomar una decisión luego de ello. Aportar la prueba constituye un deber y por lo tanto una carga procesal. Con todo, el promotor de una demanda puede -o no- aportar pruebas ante la autoridad judicial con el propósito de demostrar los supuestos de hecho que sirven de causa a sus pretensiones. Si asume una actitud negligente, y no aporta prueba alguna (teniendo el deber o la posibilidad de hacerlo) sus pretensiones pueden ser desestimadas.[5]
Por su parte, el juez laboral como director del proceso goza de amplios poderes y facultades, entre otros, para “adopta[r] las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite”,[6] por lo que puede advertir, en un caso concreto, que la parte interesada está en la imposibilidad material de aportar las pruebas que sustenten los supuestos de hecho de sus pretensiones o de sus excepciones, según el caso. En tal evento, previendo dicha dificultad, atenta contra la recta administración de justicia que el caso se resuelva en su contra sin que se haya adelantado por el juez, cuando menos, una mayor indagación. Para esto, la autoridad judicial puede valerse de dos herramientas. Una de ellas, muy importante, es la facultad oficiosa con que cuenta para decretar y practicar pruebas, en los términos del artículo 54 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual, “[a]demás de las pruebas pedidas, el Juez podrá ordenar a costa de una de las partes, o de ambas, según a quien o a quienes aproveche, la práctica de todas aquellas que a su proceso sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos”[7].
Que el Código Procesal del Trabajo faculte al juez para decretar la práctica de todas las pruebas que sean necesarias a efectos de lograr el “completo esclarecimiento de los hechos controvertidos”, permite asumir que la finalidad de la prueba en los procesos ordinarios laborales es, en últimas, demostrar que un supuesto de hecho determinado sí ocurrió. El juez reconstruye el hecho para, luego de ello, atribuir la consecuencia jurídica que se siga.
En el proceso laboral, esta Corte ha aceptado que los jueces acudan a sus poderes oficiosos con el único propósito de reconstruir los hechos de manera correcta, y así llegar a una decisión objetiva y justa soportada en los materiales probatorios decretados, practicados y valorados. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular del modo que sigue:
“(…) el proceso debe procurar la eliminación de la incertidumbre. La incertidumbre no es más que la indefinición respecto de si un enunciado descriptivo es verdadero o falso. A fin de lograr ese objeto es necesario entonces acudir precisamente a los medios de prueba. Pero su aporte, decreto y práctica cuentan también con reglas precisas en nuestro ordenamiento jurídico con el propósito de garantizar igualmente los derechos de defensa, de contradicción y, en general, del debido proceso. En principio, el influjo e importancia del sistema dispositivo en el país, hizo que algunas normas de derecho civil incorporaran la teoría de la carga de la prueba. De conformidad con este principio, las partes tienen la responsabilidad de probar todo aquello que alegan en su interés. Esto permite, según la doctrina, que (i) las partes participen en igualdad de condiciones, (ii) entre ellas se geste un diálogo técnico y reglado; y, (iii) se garantice el principio democrático.
“Con todo, aún con las pruebas aportadas por las partes, puede subsistir la incertidumbre en el proceso. En este tipo de escenarios, la doctrina ha propuesto una solución que permitiría develar la verdad. La tesis de la carga de la prueba tiene como base la libertad humana. Es por esto que, las partes son libres de demostrar la ocurrencia de los hechos que pretenden hacer valer y, siéndolo, también son responsables por no actuar en procura de sus intereses. Pero, ¿qué pasa si la parte interesada estaba en la imposibilidad de allegar la prueba faltante? En ese caso, aquella no podría asumir las consecuencias de la ausencia probatoria, pues no pudo hacer uso de su libertad. De manera que, en tanto la función jurisdiccional es pública, corresponde al juez, procurando la no emisión de fallos non liquet, acudir a ‘los poderes de instrucción para esclarecer las dudas que afectan la decisión.’ Para esto podrá decretar y practicar pruebas de manera oficiosa.”[8]
Esta, por supuesto, es una excepción al principio de la carga de la prueba, pues el juez laboral debe ceñirse, prima facie, a lo aportado por las partes para adoptar la decisión que en derecho corresponda. La Corte Suprema de Justicia ha sido muy clara en cuanto a que estas “(…) facultades y deberes que tienen los funcionarios de las instancias en materia de práctica de pruebas no llegan ni pueden llegar en ningún caso a desplazar la iniciativa de los litigantes ni a reemplazar las tareas procesales que a cada uno de ellos les incumbe: Al demandante, demostrar los hechos fundamentales de su acción. Al demandado, acreditar aquellos en que base su defensa.”[9]
Otra herramienta con que cuenta el juez laboral para procurar los medios de prueba necesarios, pertinentes, idóneos y conducentes que le permitan conocer los hechos y luego de su valoración decidir el litigio propuesto por las partes, es el principio de la carga dinámica -no estática- de la prueba y con ella, la inversión de la carga probatoria. A aquella habrá de acudirse cuando el demandante, que en principio debe demostrar la ocurrencia de los hechos que le sirven de causa a sus pretensiones, está en imposibilidad de hacerlo, pero al menos debe suministrar evidencias o fundamentos razonables sobre la existencia del derecho que reclama, para que la contraparte, que posee mejores condiciones de producir la prueba o la tiene a su alcance, entre a probar, rebatir o desvirtuar de manera contundente el hecho afirmado. El artículo 167 del Código General del Proceso, luego de recordar que corresponde a las partes, por regla general, demostrar el supuesto de hecho que alegan, señala lo siguiente en su inciso segundo:
“No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares”.[10]
La expresión podrá, presente en la primera línea del fragmento que se cita, fue demandada ante esta Corte. Los demandantes consideraron contraria a la Constitución la voluntad del legislador mediante la cual simplemente facultara al juez para distribuir la carga de la prueba, y no lo obligara, con lo cual sostuvieron que se afectaba el principio de la tutela judicial efectiva. En cambio, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-086 de 2016, encontró válida y sujeta a la Constitución la consagración de la inversión de la carga de la prueba como excepción, y no como regla general. En tanto excepción, aquella figura solo podía ser aplicable a partir del análisis de cada caso concreto. Así se pronunció la Sala Plena:
“En la regulación aprobada por el Legislador este decidió -también de manera deliberada y consciente- no fijar un catálogo cerrado de episodios en las cuales puede tener cabida la carga dinámica de la prueba. Por el contrario, dejó abierta esa posibilidad al juez, ‘según las particularidades del caso’, para lo cual mencionó solo algunas hipótesis: (i) la posesión de la prueba en una de las partes, (ii) la existencia de circunstancias técnicas especiales, (iii) la previa y directa intervención en los hechos, (iv) el estado de indefensión o de incapacidad de una de las partes, ‘entre otras circunstancias similares.’
“Los eventos mencionados recogen en buena medida las reglas trazadas por la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la propia Corte Constitucional. Sin embargo, el Legislador facultó a los jueces para evaluar las circunstancias de cada caso y definir si se dan o no los supuestos genéricos para recurrir en ciertos casos a la carga dinámica de la prueba. Esta decisión resulta comprensible y completamente válida, no solo ante la dificultad para anticiparse a nuevas situaciones en una sociedad que presenta vertiginosos cambios –algunos tal vez inimaginables-, sino porque son los contornos de cada situación los que permiten evaluar si la igualdad entre las partes se ha visto o no comprometida y se requiere de la ‘longa manus’ del juez para restablecerla.”[11]
Precisamente por lo antedicho, la Corte no halló razón al reparo de los demandantes, pues, en cualquier caso, advirtió que la norma aludida simplemente estaba “encaminada a procurar un prudente equilibrio entre la función del juez en el Estado Social de Derecho y el cumplimiento de las cargas procesales que constitucionalmente corresponde asumir a las partes cuando ponen en marcha la administración de justicia.”[12] Acto seguido, citando la Sentencia T-599 de 2009, la Corte recordó que “la mayor eficacia en cuanto a la justa composición de un litigio se obtiene a partir de un delicado equilibrio entre la iniciativa de las partes –principio dispositivo- y el poder oficioso del juez –principio inquisitivo-, facultades de naturaleza distinta que operadas de forma coordinada deben concurrir en un mismo y único propósito: la solución justa y eficiente del proceso”.[13] Así, ordenar al juez la distribución de la carga de la prueba siempre y en todos los casos, desconocería la importancia del principio dispositivo en el sistema judicial colombiano.
Todo lo dicho no es desconocido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En una de sus providencias, esa Corte recordó que:
“El denominado principio de la carga dinámica –y no estática- de la prueba, también tiene aplicación en asuntos de índole laboral o de la seguridad social y, dadas las circunstancias de hecho de cada caso en particular, en que se presente dificultad probatoria, es posible que se invierta dicha carga, a fin de exigir a cualquiera de las partes la prueba de los supuestos configurantes del thema decidendum. Sin embargo, la parte que en comienzo tiene la obligación de probar, debe suministrar evidencias o fundamentos razonables sobre la existencia del derecho laboral que reclama, para que la contraparte, que posee mejores condiciones de producir la prueba o la tiene a su alcance, entre a probar, rebatir o desvirtuar de manera contundente el hecho afirmado.”[14]
La Corte Suprema de Justicia también ha invertido la carga de la prueba, en todos estos casos, sosteniendo (i) que cuando un afiliado sostiene que no fue informado respecto de las consecuencias de su traslado, ello corresponde a una negación indefinida; o (ii) que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1604 del Código Civil, “[l]a prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo”. La Sala Plena entiende que la tesis expuesta por la Corte Suprema de Justicia, según la cual, siempre que alguien alegue no haber sido informado respecto de las consecuencias de su traslado al RAIS, corresponderá a la AFP demandada demostrar que prestó una asesoría adecuada, busca la protección de la persona. Sin embargo, la aplicación estricta de esta tesis libra al demandante de presentar cualquier prueba, indicio, evidencia o fundamento razonable sobre la existencia del derecho laboral que reclama. De contera, adicionalmente ello también exonera al juez de decretar y practicar pruebas de manera oficiosa. La Corte Constitucional también entiende que la inversión de la carga de la prueba puede ser, dentro del proceso judicial, un recurso más y no el único o el primero al que podría acudir el juez si, como director del proceso, lo estima necesario.
El precedente de la Corte Suprema de Justicia hace de la inversión de la carga de la prueba la única herramienta disponible, a pesar de que el ordenamiento jurídico la reconoce como una herramienta más a la que el juez laboral puede acudir -pero no la única-. En consecuencia, la Corte Constitucional reitera que solo las circunstancias que rodean a las partes, en cada caso concreto, pueden permitir al juez evaluar la posibilidad excepcional de invertir dicha carga o de distribuirla. Y esta debe ser una decisión del juez ordinario laboral, en su calidad de director del proceso y que además tiene repercusiones en la autonomía e independencia judicial.
Estas razones permiten establecer que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en lo referido a la ineficacia de los traslados, está modificando las reglas relativas a la carga de la prueba. Así, este precedente hace que, en últimas, baste a los demandantes expresar genéricamente en la demanda que no fueron informados al momento del traslado de régimen pensional y, por lo tanto, no se les exige aportar prueba alguna para demostrar los supuestos de hecho que sirven de causa a sus pretensiones. Así pues, dado que las AFP, especialmente en el periodo comprendido entre 1993 y 2009, encuentran dificultades para demostrar que sí informaron a los demandantes -a partir de pruebas directas-, casi la totalidad de estos casos culmina con una sentencia condenatoria. Con dicha regla, aparte de desbalancear la actividad probatoria de las partes, se desconoce que el juez es el director del proceso judicial, se afecta la autonomía e independencia de este para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes y se altera la regla acerca de la apreciación y valoración de las mismas conforme a la sana crítica. Precisamente por la dificultad probatoria que comportan este tipo de casos, sería deseable una posición más activa en materia de pruebas, tanto por parte del demandante y del demandado, como por parte del juez.
- Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-086 de 2016. “En términos generales puede decirse que el modelo dispositivo caracterizó la configuración de los códigos desde el liberalismo clásico hasta bien entrado el siglo XX, bajo una concepción privatista e individualista de los fines del proceso donde se acentuó la capacidad de las partes para dar inicio, impulsar y llevar a su culminación las diligencias judiciales. Con sustento en doctrina autorizada, esta corporación ha explicado que los sistemas dispositivos confieren a las partes el dominio del procedimiento y el juez no cumple ningún papel activo en el desarrollo del proceso sino en la adjudicación, al momento de decidir un litigio. Al respecto ha señalado: “[E]l sistema dispositivo confiere a las partes el dominio del procedimiento y se caracteriza por los siguientes principios: (i) el juez no puede iniciar de oficio (nemo jure sine actore); (ii) el juez no puede tener en cuenta hechos ni medios de prueba que no han sido aportados por las partes (quod non est in actis non est in mundo); (iii) el juez debe tener por ciertos los hechos en que las partes estén de acuerdo (ubi partis sunt conocerdes nihil ab judicem); (iv) la sentencia debe ser de acuerdo con lo alegado y probado (secundum allegata et probata); (v) el juez no puede condenar a más ni a otra cosa que la pedida e la demanda (en eat ultra petita partium)”. ↑
- Código Civil. Artículo 1757. “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”. ↑
- Código de Procedimiento Civil. Artículo 177. “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. // Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”. ↑
- Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-129 de 2021. “El litigio, en todas las áreas del derecho, suele ser un escenario en el que se exponen –por las partes– distintos enunciados sobre la ocurrencia de unos hechos en particular. Cada enunciado contiene una descripción del hecho que se pretende hacer valer, a efectos de lograr determinada consecuencia jurídica (el reconocimiento de un derecho o la absolución de responsabilidades). Estos enunciados, a su turno, pueden calificarse de verdaderos o falsos, dependiendo de su correspondencia con lo ocurrido en la realidad.” ↑
- Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-086 de 2016. “La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, recogida en varias ocasiones por la Corte Constitucional, ha [definido el concepto] cargas procesales, en los siguientes términos: las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso. // Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo, probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa”. ↑
- Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Artículo 48. ↑
- Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Artículo 54. ↑
- Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-129 de 2021. ↑
- Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. Sentencia del 17 de febrero de 2021, rad. 76659. Citada en la Sentencia SU-129 de 2021. ↑
- Código General del Proceso, Artículo 167, inciso 2. ↑
- Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-086 de 2016. ↑
- Ibidem. ↑
- Ibidem. ↑
- Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sentencia SL11325-2016. ↑
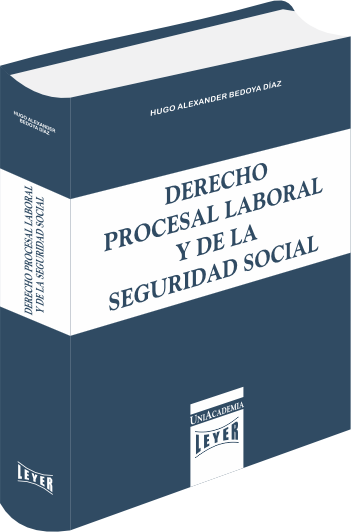
DERECHO PROCESAL LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Hugo Alexander Bedoya Díaz
ISBN: 978-958-769-754-4, precio: $90.000

